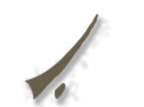
Hermana
El sol de la mañana apareció demasiado pronto, y el fuego no había evitado que el frío se apoderase de los huesos de Kehr. Apartó su gruesa capa de piel de oso, se levantó y estiró sus 2,40 metros de cicatrices y músculos. A lo largo de los años, Kehr había adoptado la práctica común en las Islas Skovos de eliminar el vello de su rostro y su cabeza con una hoja afilada. La costumbre tenía sentido en aquellas cálidas tierras veraniegas, y le habían hecho parecer menos un forastero. Pero aquí sentía el frío viento como algo extraño en su piel desnuda. Kehr solo había necesitado unas pocas semanas bajo estos invernales cielos para añorar su indómita barba y la larga cabellera de su juventud. Recorrió con sus ásperos dedos la barba de pocos días, y se preguntó si Tehra sería capaz de reconocerle.
Los pensamientos sobre su amante aún le hacían sentir una aguda punzada en el pecho. No era pena, culpabilidad o añoranza, o al menos no del todo. Era el dolor provocado por un error, recubierto de insensibilidad y remordimiento, un error que nunca podría cambiarse y que solo podría recubrirse aún más con el fin de anestesiar el dolor o al menos enterrarlo. Kehr sacudió la cabeza.
El viaje de vuelta sería largo. El Golfo de Westmarch se encuentra más allá de las Montañas Kohl, al sur, y desde allí Kehr sabía que sería capaz de encontrar pasaje rodeando la península en una barcaza mercante. Los mercaderes siempre se mostraban prestos a contratar músculos para vigilar su carga y así poder rendir las correspondientes visitas a los burdeles situados en su ruta. Kehr hablaba las lenguas comerciales de Therat, Lut Gholein y las islas; podría convencer fácilmente a un patrón potencial de que, a pesar de su tamaño, no era uno de esos salvajes primitivos de las Tierras del Terror, sino un descendiente más civilizado de una estirpe de mercenarios. Después de eso, debería ser sencillo navegar más allá de Westmarch y Kingsport hasta Philios. Y allí... Bueno, allí estaba ella, aguardando su vuelta. Allí estaban las colinas onduladas y la música ligera; allí esperaban el vino, la carne, la risa y esos esbeltos y cálidos brazos. Allí podría olvidar el deber y la fría y profunda sensación de arrepentimiento.
¿Por qué había venido aquí? ¿Para encontrar a su gente? ¿Para suplicar su perdón? Bueno, ellos le habían encontrado. Al menos Faen lo había hecho.
Mientras pateaba la tierra sobre los restos de la hoguera que aún ardían lentamente, Kehr intentaba alejar de su mente los recuerdos de la noche anterior y concentrarse en la caminata que le aguardaba. Las cumbres situadas más adelante eran impresionantes, pero eran boscosas; estaban habitadas, vivas: un cambio más que bienvenido después de los muertos... y un cambio agradable respecto a las últimas semanas. Kehr se llevó la mano al pecho.
Ahora no estaba traicionando a nadie, se dijo a sí mismo. No estaba huyendo del deber, puesto que aquellos que afirmaban tales cosas ya no estaban. Atrás dejaba una tierra vacía que nada más le reclamaba. Kehr había tenido la esperanza de enmendar sus errores, de encontrar el modo de acabar con esa culpa que lo corroía por dentro. Pero en vez de eso había encontrado un silencio atronador y una nueva y gélida dimensión de la desgracia que le retorcía las tripas con cada visita de Faen. Un único pensamiento retumbaba una y otra vez en su cabeza: ahora no traicionaba a nadie. Esta vez no.
Después de la siguiente subida, Kehr sabía que llegaría al sinuoso sendero de cazadores que había seguido hacía dos meses en su viaje hasta aquí. Una vez allí solo tendría que continuar por sendas mayores, que se entrecruzaban en la parte norte de las Kohl, hasta llegar al Camino de Hierro.
El Camino de Hierro. Se trataba de una antigua calzada, los vestigios despedazados de un imperio perdido que otrora se extendía entre los desiertos de Aranoch y el Mar Helado. Empedrado con amplios trozos de pizarra ferrosa de tonalidad oxidada, el Camino de Hierro discurría a sus anchas desde los helados cauces de Ivgorod, a través de la espina dorsal de las Montañas Kohl, y descendía hasta las laderas occidentales de Khanduras. Anteriormente una vía de indudable importancia para el comercio y las tropas imperiales, este sendero conseguía que el paso a través de las altas y escarpadas montañas fuese cuestión de semanas en lugar de meses. Lo mejor de todo es que dejó de utilizarse hace siglos. Ahora en su mayor parte se encontraba abandonado y olvidado; los reyes del norte, al igual que los jefes o señores de la guerra, tenían pocas relaciones con sus vecinos en estos caóticos tiempos. La destrucción de Arreat había introducido el miedo en los corazones de las naciones circundantes, y la mayoría decidió cerrar sus puertas, reforzar sus murallas y dejar que el mundo se volviese más salvaje en sus fronteras.
Esto quería decir que en el sendero no encontraría ni viajeros ni bandidos. Aunque Kehr podía apañárselas con ambos, prefería caminar en solitario. Elevó su gigantesca espada, Ultraje, y se la colocó entre los hombros, giró sobre sí mismo y emprendió la marcha hacia las montañas que le aguardaban.
Dejó atrás diez días de duro viaje. Diez puestas de sol, diez nuevas visitas de su hermana. Había perdido uno de sus brazos a causa de los carroñeros y su calavera era ahora hueso desnudo y amarillento. Pero seguía siendo Faen. Seguía siendo su voz. Y su condena. Se preguntó si en algún momento se acostumbraría a la repulsión, al horror de su presencia. Se preguntó si así debería ser.
A Kehr le preocupaba que Faen pudiese seguirle a través de los Mares Gemelos, que pudiese perseguirle hasta la misma Philios. Una idea se había instalado en lo más profundo de su mente, y luchaba por salir a la superficie consciente: ¿Qué pasaría si la matase? ¿Qué pasaría si introdujese su poderoso filo en el interior de Faen e hiciese que ese tembloroso armazón se convirtiese en un montón de huesos astillados y carne putrefacta? ¿La liberaría de su tormento? ¿Se liberaría él del suyo?
Kehr se ajustó con firmeza la piel de oso alrededor de los hombros. No. No podía hacerle eso a Faen, a su hermana. Se había ganado a pulso sus palabras, su odio. Se merecía esas cadenas.
Se sacudió la oscuridad de la cabeza, y se consoló con sus largas zancadas y la tierra que ponía de por medio. Ya fuese por su necesidad de abandonar esas tierras, o por el deseo de volver a un clima más benigno, estaba realizando esta parte del viaje a una velocidad impresionante. El Camino de Hierro se encontraba justo delante, y sabía que su ritmo se incrementaría una vez llegase a ese empedrado uniforme. Pronto habría olvidado todo. Pronto todo eso estaría a su espalda, y puede que Faen permaneciese en esa gélida desolación, hogar de los muertos.
Kehr suspiró, intentó dirigir sus pensamientos hacia el vino, la luz del sol y el acompasado rumor de las olas que bañan la arena. Su estómago rugió. Habían pasado dos días desde su último trozo de carne seca, y la caza era más escasa de lo que había supuesto. Había centrado su atención en abandonar esa tierra, en dejar atrás su hogar en ruinas a la mayor velocidad a la que le fuese posible. Se percató de que debía dedicar parte de sus esfuerzos a encontrar algo que llevarse a la boca.
Su ensoñación se vio truncada al instante por un grito... y después varios gritos. Provenían de la calzada que estaba más adelante, de un bosquecillo compuesto por los robustos robles en forma de arbusto que rodeaban el Camino de Hierro a esas bajas altitudes. Kehr se agachó y se apartó del camino que había estado siguiendo, rodeó los árboles para conseguir mejor visibilidad.
Eran refugiados; eso estaba claro. Hombres, mujeres, niños... docenas de campesinos sucios, flacos y con los pies desnudos, que llevaban sus pertenencias en cestas, bolsones, incluso envueltas en sábanas. Como Kehr, los refugiados habían supuesto que la calzada estaría desierta. A diferencia de él, sin embargo, viajaban sin prestar atención. Formaban una fila desordenada a lo largo del camino, sin haber previsto la presencia de bestias o bandidos al acecho... o algo peor. Y había muchas cosas peores que los bandidos en las montañas de alrededor.
Kehr los olió antes de tenerlos a la vista, y se le revolvió el estómago. Khazra. Demonios peludos y deformes, un perverso cruce entre hombre y cabra. Casi siempre en manadas, los khazra eran corpulentos y musculosos, con sus largos brazos en tensión gracias a los nervios anudados que se deslizaban, amontonados, bajo su gruesa y mugrienta piel. Las patas de los hombres cabra se doblaban hacia atrás en un ángulo increíble, y acababan en unas negras pezuñas hendidas. Los hombros de los khazra eran una amalgama de carne animal tirante e intrincadas venas que ascendían hasta la prominente y espeluznante cabeza de un gran macho cabrío con ojos oscuros y entrecerrados y cuernos ondulados. Kehr ya se había enfrentado antes a estas bestias (varias veces durante sus viajes por el sur) y sus recuerdos sabían a bilis. Los khazra eran la expresión tangible y apestosa de la macabra obra de los demonios sobre los hombres.
Kehr espió a un par de hombres cabra que se movían cerca de la calzada con visible apetito mientras los refugiados se dispersaban dando alaridos. Una veintena de cuerpos yacían sobre el sendero, restos endebles teñidos de rojo. Más khazra se movían de cadáver en cadáver, y les arrancaban a los muertos sus precarios harapos. Kehr sintió cómo su malestar se iba convirtiendo en rabia, pero decidió tragársela. Esa no era su lucha. No era su deber. Solo serviría para ralentizar su viaje, y a esas alturas no podía hacer demasiado. No les debía nada a esos campesinos, esos insensatos que se habían aventurado a viajar por una calzada sin armas. Nada de aquello le incumbía.
Se disponía a dar la vuelta para dar un rodeo, cuando vio al leñador. Ataviado con una vestimenta sencilla de color parduzco y con su yesca ensuciando el desgastado empedrado, el hombre había atraído la atención de los demonios. Se encontraba totalmente solo con su sencilla hacha en alto, mientras le rodeaban y soltaban sonoras carcajadas con sus quejumbrosas y profundas voces. Los hombres cabra estaban armados con toscas picas y lanzas, y se alternaban a la hora de clavarlas sobre el pobre hombre en cuanto dejaba desprotegida su espalda. Mostraba manchas de sangre por todos lados. El resto de refugiados aprovecharon la oportunidad para escapar hacia los árboles cercanos, abandonando al leñador a lo que prometía ser una muerte dura y agónica. Se giró para hacer frente a una atroz estocada, y en ese momento Kehr pudo ver lo que llevaba en el otro brazo. Era una niña.